Virtudes clásicas
Leyendo el De finibus de Cicerón me encuentro con un fragmento del Libro Tercero (11,39) donde se nos dice por boca de Catón, como de pasada, que los vicios de los que el sabio “tiene que huir” (esse fugienda) son “la necedad, la cobardía, la injusticia y la intemperancia”. Son apenas dos líneas en una descripción general sobre la doctrina estoica, pero creo que resumen a la perfección la ética clásica que está en la base del viejo humanismo. A mi modo de ver, son vicios capitales y universales que lastran decisivamente la virtud de la persona, pero lo más asombroso, lo más llamativo, es que son inimaginables, y hasta incomprensibles, para el hombre común del siglo XXI. Y para la mujer, naturalmente.
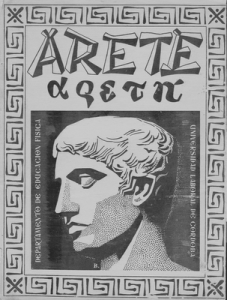
Veamos. Lo primero que habría que aclarar es la “necedad” (stultitia) en su condición de vicio. Necio es el irresponsable que por fatuidad o pereza no quiere conocer ni quiere conocerse y el que no distingue, ni por lo demás respeta, lo bueno, lo grande y lo bello allá donde se encuentre. Constituye lo que antaño se denominaba vulgo -el semianalfabeto autocomplaciente de nuestros días-, que “desprecia cuanto ignora”, como decía el poeta. En segundo lugar, la “cobardía” (timiditas). Aunque hoy en día tienda a valorarse como una especie de rasgo caracteriológico, la cobardía es también un vicio moral, y de los más graves para el sentir antiguo. No por azar la primera virtud específica que analiza Aristóteles en su Ética a Nicómaco es el valor (andreía), y ello se debe a que resulta imprescindible para actuar éticamente en este mundo: sin ceder a los miedos ni a las presiones, con honradez, sin hipocresía. En cuanto a la “injusticia” (inuistitia), es tal vez la única de las cuatro lacras que hoy no parezca requerir comentario, aunque es muy posible que se entienda mal, porque suele relacionarse con los ajustes de cuentas del combate político, mientras que en la vieja tradición del humanismo la justicia era una virtud cívica que servía para restituir el entramado orgánico de la vida en común (familia, amigos, conciudadanos, en anillos concéntricos) y perseguir la preservación de la armonía social. Y, por último, la “intemperancia” (intemperantia), un vicio personal del que la mayoría de los contemporáneos no tiene noticia, porque consiste en resistirse al control de las pasiones, al dominio de sí, a la serena templanza (de donde, por antonimia, le viene el nombre); es decir, al entendimiento de la actuación ética como un ejercicio basado en la razón, algo incomprensible para los patrones de ahora, según los cuales ceder a la pasión y “carecer de filtros” llega a alegarse como timbre de gloria y autenticidad personal, en lugar de verse como síntomas altamente peligrosos de animalidad irreflexiva.
Hace unos años recuerdo que hice, aprovechando las últimas y maleables clases de fin de curso, una encuesta por escrito en la que les pedía a mis alumnos que apuntaran de manera anónima en una hoja de papel lo que fuera a su juicio, en términos éticos, la virtud más estimable y el defecto más repudiable en una persona. Entregados los papeles y trasladado a la pizarra el resultado de los mismos, se comprobó que dos virtudes y dos vicios habían ganado por goleada (en proporción superior al 80%): la “tolerancia” y la “empatía”, como virtudes; la “intolerancia” y la “falta de empatía”, como vicios. Nunca acaba uno de sorprenderse del todo. Desde luego, no me imaginaba que fuera a aparecer ninguna de las virtudes clásicas arriba mencionadas, pero sí que asomara, aunque por excepción, alguno de esos “pecados” o “virtudes” de la moral cristiana que se plasmaban en los viejos catecismos: que si soberbia, que si humildad, que si avaricia, que si generosidad… Pero nada de eso ni siquiera hubo. La pobreza de conceptos era abrumadora, y esa pobreza lleva aparejada inevitablemente una considerable merma en la calidad de las apreciaciones éticas. ¿Cómo puede uno valorar bien al prójimo o juzgarse a sí mismo con esas carencias?
Pero yo estaba cansado y era fin de curso. No hice en voz alta esa reflexión, ni ninguna otra. Tampoco formulé –aunque me lo pedía el cuerpo- la crítica oportuna a las virtudes y vicios mayoritariamente elegidos. Sólo pregunté, mientras tiraba los papeles de la votación a la papelera: “¿Tolerancia con Hitler o con Stalin?” Murmullo general. Y después: “¿Empatía con el delincuente?” “¡Sí!”, respondieron varias voces tras unos segundos. “¿Empatía con el violador?” Silencio absoluto. El timbre sonó en ese instante salvándonos a todos. Y me fui de clase expresando el deseo de que fueran muy felices durante las vacaciones.
Y ojalá lo sean para los restos. De ellos, cuando menos, es el futuro. Pero, ¡qué pobres!, ¡qué desguarnecidos! Y quizá verán a un necio, oportunista e intemperante acariciando a su perrito en la “fiesta del orgullo” y pensarán: qué bueno, qué sensible es.
2019